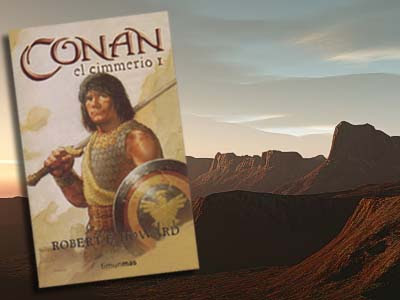Acabo de terminar la última novela (traducida al español, claro) de la autora japonesa Banana Yoshimoto. Los asiduos a este blog, que no deben ser muchos, ya conocerán mi gusto por su obra.
Tsugumi, editada recientemente bajo el sello de Tusquets, es una novela corta – se lee en una sentada – que como acostumbra la autora, se encuentra impregnada de luz de atardecer, brisa tranquila y recuerdos rebosantes de melancolía. Al contrario de sus otros libros, este no contiene el elemento sobrenatural al cual estamos muy acostumbrados sus lectores, esta es una simple y sencilla historia sobre el regreso a un lugar muy querido y a los recuerdos de los momentos felices que se vivieron ahí.
La novela no me desagrado, pero esta vez, al igual que ocurrió con Amrita, otra de las obras de esta misma autora, la encontré un poco sobrecargada de “melancolismo” y atardeceres frente al mar. En cierta manera entiendo lo que nos quiere transmitir la señora Yoshimoto porque atesoramos experiencias similares. Durante bastante tiempo de mi infancia y parte de mi adolescencia viví en uno de esos lugares, tranquilos y alejados donde el tiempo parecía fluir lentamente y los problemas existir en otro planeta. A mucha gente puede parecerle extraño que varios de los muchachos que vivimos ahí cuidemos con tanto empeño esos recuerdos y que cada vez que podemos volvemos al lugar para ver si aún se encuentra algo de lo que dejamos, pero es el resultado lógico de lo que fue una infancia verdaderamente feliz. O bueno, de lo que sentimos que fue la felicidad, porque, por supuesto, estos recuerdos están solo formados de los buenos momentos. Nadie de nosotros recuerda las largas tardes de flojera donde en verdad no había NADA que hacer, ni los continuos despertares a las cinco de la mañana para ir al colegio, ni lo verdaderamente lejos que estábamos de la compañía de nuestros amigos de escuela. Recordamos la alberca, la cancha de tenis, el boliche, el club, el cine, la nieve en invierno y las fiestas de verano de la colonia minera donde vivimos, eso sí.
Esta novela quiere recuperar para la autora esa clase de momentos y ella compartirnos de las sensaciones que experimentaba en ese ambiente de eterna felicidad, pero a veces se encuentra peligrosamente al filo de empalagarnos.
María Shirikawa, la narradora de esta historia, tiene que marcharse a Tokio en cuya universidad va a estudiar. Deja atrás el hostal Yamamoto, un lugar idílico frente al mar en la península de Izu, donde ha crecido junto a su madre. Y también a la su prima y amiga de su infancia, Tsugumi, la bellísima hija del matrimonio que regenta el hostal. Aunque los caracteres de María y Tsugumi son muy diferentes, María sabe que detrás de la aparente afabilidad de su prima con los extraños existe una personalidad caprichosa y manipuladora con quienes la rodean; tal vez resultado de la dolorosa enfermedad crónica que la acompaña desde pequeña y que constantemente la tumba en cama o la lleva al hospital. La amistad entre ambas ha surcado ya muchas pruebas y Tsugumi invita a su amiga a pasar un último verano frente al mar, pues el hostal pronto cerrará. Y es en esa ocasión cuando Tsugumi conocerá el amor y María aprenderá el verdadero significado del hogar y la familia.
Suena asquerosamente cursi, pero Yoshimoto tiene la genial habilidad de no caer en ello. Su prosa, sencilla, clara y equilibrada (salvo en lo que ya mencione y muy a mi punto de vista, claro) se nota resultado de una minuciosidad y un cuidado extremo en sus trabajos. Y no sé cómo lo tomen algunos pero me gustaría mencionar algo. Esta novela en especial tiene un cierto sabor a Manga Shoyo (historieta japonesa enfocada al público femenino) que ya le he visto también en otros relatos. Por supuesto que esto no demerita en nada a la novela y tal vez atraiga a nuevas generaciones de lectores que no se atreven a saltar de la lectura de comics a la lectura de libros.
La novela data de 1989 y fue llevada al cine en 1990, dirigida por Jun Ichikawa
Para finalizar, he de mencionar un paralelismo con otra novela japonesa que acabo de leer y de comentar en este mismo blog: LA HISTORIA DEL PAJARO QUE DA CUERDA AL MUNDO de Murakami. En ambas aparece un pozo, y en las dos, los protagonistas viven la experiencia de encontrar una parte de sí mismos. Debe tener su simbolismo pero aún no veo claramente cual. Pienso que tal vez tiene que ver con el hecho de que estando en el fondo del pozo, lo único que se puede mirar es la luz del sol y las estrellas…
TSUGUMI
Banana Yoshimoto
Ed. Tusquets, colección andanzas.
NARRATIVA (F). Novela
México (01/05/2008)
ISBN: 978-970-699-206-2
192 pág.
150 Pesos mexicanos
Tsugumi era una muchacha desagradable, de eso no cabe duda.
Yo dejé aquel apacible pueblecito costero que vive de la pesca y el turismo y me vine a Tokio a estudiar en la universidad. Aquí no hay día en que no lo pase bien.
Me llamo Maria Shirakawa. Como la Virgen.
No es que me considere una santa, ni nada parecido. Aunque, vete a saber por qué, todas las personas con las que he trabado amistad desde que llegué aquí dicen que soy «generosa» o «serena».
La verdad es que soy una chica de carne y hueso, más bien con poca paciencia. Aun así, en Tokio suelo tener una sensación extraña. Aquí la gente se enfada enseguida, y por cualquier nimiedad: porque empieza a llover, porque se suspende una clase, o porque un perro mea donde no debe. Yo soy una pizca diferente. Si alguna vez me enfado, mi rabia tarda poco en disiparse, como si viniera una ola y la hiciera desaparecer en la arena... Hasta ahora, daba por sentado que yo era así por haber crecido en un pueblo, pero el otro día, al volver a casa, furiosa después de que un profesor arrogante se negara a aceptarme un trabajo por un minuto de retraso, miré hacia la puesta de sol y comprendí que el motivo era otro.
«Es por culpa de Tsugumi... O, más bien, gracias a ella.»
Todo el mundo se enfada por lo menos una vez al día. Pero caí en la cuenta de que yo, siempre que me enfadaba, me repetía desde el fondo del corazón una frase, a modo de mantra: «Comparado con Tsugumi, esto no es nada». Era como si, en los años en que había convivido con ella, hubiera llegado a la conclusión de que enfadarse no servía de nada. Y al contemplar el cielo del atardecer, teñido de naranja, comprendí otra cosa que me dio ganas de llorar.
No sé por qué, pero pensé que el amor nunca se acabaría, que el amor, por mucho que cogieras o aunque dejases el grifo abierto, siempre seguiría manando, como el sistema de abastecimiento de agua de Japón.
Esta historia narra los recuerdos del último verano que pasé en el pueblecito costero donde crecí. Las personas del hostal Yamamoto que aparecen en ella habitan ahora en otro lugar, y creo que nunca volveré a tener ocasión de vivir con ellas. Así pues, el único sitio al que mi corazón puede volver es a los días que pasé con Tsugumi.
Desde el día en que nació, Tsugumi fue una niña de salud muy delicada, y sufría muchas recaídas. Dado que los médicos le dieron pocos años de vida, la familia se preparó para lo peor. Ni qué decir tiene que su entorno la malcrió, y su madre recorrió con ella todos los hospitales de Japón, no escatimó esfuerzos por alargarle la vida, siquiera un poco. De modo que, cuando empezó a andar, ya tenía un carácter muy rebelde, y el hecho de que fuera lo bastante fuerte como para llevar una vida más o menos normal no hizo más que agravarlo. Tsugumi era mala, deslenguada, egoísta, consentida y retorcida. Cuando, instantes después de soltar una de sus inconveniencias en el momento más inoportuno, adoptaba aquel aire triunfal, era la viva imagen del diablo.
Mi madre y yo habitábamos en la casa del jardín del hostal Yamamoto, que es donde vivía Tsugumi.
Mi padre, que residía en Tokio, estaba haciendo los trámites para divorciarse de su mujer, con la que ya hacía tiempo que no vivía, y casarse con mi madre. Él iba y venía de Tokio con mucha frecuencia y, aunque la situación podría parecer pesada, se lo tomaba bastante bien, esperando el día en que pudiéramos vivir los tres juntos en Tokio como una familia normal. De modo que, a pesar de las aparentes complicaciones, crecí siendo la única hija de una pareja que se amaba.
La tía Masako, la hermana pequeña de mi madre, estaba casada con un hijo de la familia Yamamoto, y mi madre se ganaba la vida ayudando en la cocina del hostal. La familia Yamamoto la formaban el tío Tadashi, quien llevaba el negocio, la tía Masako y sus dos hijas, Yoko, la mayor, y Tsugumi, la pequeña.
Creo que las tres personas que más sufríamos las consecuencias del peculiar carácter de Tsugumi éramos, en este orden, la tía Masako, Yoko y yo. El tío Tadashi se mantenía a una distancia prudencial de ella. Aun así, incluir mi nombre en la lista se me antoja algo presuntuoso, porque, al criar a Tsugumi, la tía Masako y Yoko se volvieron tan dulces y tan pacientes que parecían dos ángeles.
En cuanto a la edad, Yoko tenía un año más que yo, y yo uno más que Tsugumi. Pero nunca tuve la sensación de que Tsugumi fuera menor que yo. Más bien, parecía que nunca creciera, y que, en vez hacerse mayor, sólo se hiciera más mala.
Cuando caía enferma y tenía que guardar cama, su mal genio se volvía especialmente insoportable. A fin de que pudiera descansar bien, tenía para a ella sola una bonita habitación doble en la cuarta planta del hostal. De hecho, era la habitación con mejores vistas del edificio, y por la ventana se podía contemplar el mar, precioso, con la superficie brillante los días de sol, brumosa y rizada los días de lluvia y, de noche, iluminada por las luces de los numerosos barcos que salían a pescar calamares.
Como yo disfruto de buena salud, no consigo imaginar la angustia que debe de provocar el hecho de vivir todos los días sabiendo que la muerte puede llegar en cualquier momento. Pero sí sé que, si hubiera dormido algún tiempo en esa habitación, habría querido que aquel paisaje y aquel olor a mar pasaran a ser elementos centrales de mi vida. Sin embargo, era evidente que Tsugumi no pensaba lo mismo: nunca abría las cortinas ni los postigos, echaba por el suelo la comida que le llevaban y esparcía sobre el tatami los libros de las estanterías. Así que tenía la habitación en un estado que recordaba a El exorcista, cosa que escandalizaba incluso a su familia, siempre tan comprensiva. Durante una temporada se interesó por la magia negra y empezó a criar en su cuarto babosas, ranas y cangrejos (que eran fáciles de conseguir) para utilizarlos en sus rituales, pero cuando los repartió por las habitaciones del hostal y los clientes se quejaron, la tía Masako, Yoko e incluso el tío Tadashi cargaron con las consecuencias, y corrió más de una lágrima.
Pero, incluso en momentos como ésos, Tsugumi, con una sonrisa en los labios, les soltaba:
–Venga, ¡dejaos de lloriqueos! Seguro que si la palmo esta noche, os sentiréis fatal.
Es curioso, pero al sonreír se parecía al buda Miroku.
Sí, Tsugumi era muy guapa.
Tenía el pelo largo y negro, una fina piel clara y los ojos muy, muy grandes, con unas pestañas espesas y largas que proyectaban sobre sus mejillas una sombra pálida cuando entornaba los párpados. Los brazos y las piernas, largos y delgados, dejaban ver las venas bajo la piel, y el cuerpo era menudo, como el de una muñeca creada por un dios.
Desde que empezó la escuela secundaria, Tsugumi se aficionó a engatusar a los chicos de su clase para que fueran con ella a pasear por la playa. La verdad es que cambiaba tan a menudo de acompañante que parecía imposible que no atrajera sobre ella comentarios maledicentes en un pueblo tan pequeño, pero todo el mundo estaba convencido de que aquello se debía a que los chicos no podían resistirse a su dulzura y su belleza. Y es que, fuera de casa, era otra persona. Por fortuna, dejaba en paz a los clientes del hostal, ya que de habérselo propuesto lo habría convertido en una casa de citas.
Al atardecer, Tsugumi y el chico de turno recorrían el alto muro de la escollera y contemplaban cómo iba cayendo la oscuridad sobre la bahía. Los pájaros volaban bajo y las plácidas olas llegaban centelleando a la arena. La playa, por la que sólo correteaba algún que otro perro, se extendía blanca y vasta como un desierto; mar adentro, el viento mecía algunas barcas. El contorno de las islas se empañaba en el horizonte, mientras las nubes teñidas de rojo y deshilachadas se hundían en el agua.
Tsugumi caminaba muy despacio.
El chico, preocupado, le tendía la mano. Ella la cogía con la suya, muy delgada, con la vista fija en el suelo; luego alzaba el rostro y le dedicaba una leve sonrisa. Tenía las mejillas encendidas por el sol poniente y su sonrisa era frágil y fugaz como la luz del cambiante cielo del crepúsculo. Sus dientes blancos, su cuello delgado, sus grandes ojos clavados en el chico..., todo se fundía con la arena, la brisa y el murmullo de las olas y parecía a punto de desvanecerse. Y lo cierto es que Tsugumi podría haber dejado de existir en cualquier momento.
Su falda blanca revoloteaba al viento.
A pesar de que me exasperaba esa capacidad de Tsugumi para transformarse de aquel modo, cada vez que presenciaba una de esas escenas me asomaban las lágrimas. Sabía muy bien cómo era Tsugumi en realidad, pero esos paseos por la playa desprendían una tristeza que me atravesaba el corazón y se me quedaba clavada dentro.
Tsugumi y yo nos hicimos amigas de verdad a consecuencia de un incidente. Claro está, nos conocíamos desde pequeñas. Si una era capaz de soportar su perversidad y sus groserías, jugar con ella resultaba muy divertido. En su imaginación, nuestro pueblecito de pescadores era un mundo ilimitado y cada grano de arena un misterio por resolver. Era inteligente y aplicada, de ahí que, a pesar de que faltaba bastante a clase, sacara muy buenas notas; además, como siempre andaba leyendo todo tipo de libros, sabía muchas cosas. De hecho, si no hubiera sido tan lista, no habría podido maquinar todas aquellas travesuras.
Durante los primeros cursos de primaria, las dos solíamos jugar a lo que llamábamos «el buzón encantado». Nuestra escuela estaba al pie de una montaña, y en el jardín de atrás había una vieja caja de madera con una estación meteorológica que ya no se usaba. Decidimos que esa caja estaba conectada de alguna manera con el mundo de los espíritus y que en ella se depositaba la correspondencia del más allá. De día dejábamos allí fotografías o artículos de revista que habíamos recortado y que nos habían parecido especialmente aterradores y volvíamos de noche para sacarlos. A plena luz del día, el jardín no tenía nada de especial, pero entrar de noche, a escondidas, daba verdadero miedo y durante una temporada lo hicimos a diario. Con el tiempo, no obstante, «el buzón encantado» se convirtió en uno más de nuestros juegos y terminamos por olvidarlo. Al empezar secundaria me apunté a baloncesto y los entrenamientos me ocupaban tanto que apenas tenía tiempo de jugar con Tsugumi. Llegaba rendida a casa y siempre tenía deberes, de modo que Tsugumi pasó a ser sólo la prima que vivía al lado. Entonces ocurrió el incidente en cuestión. Si mal no recuerdo, fue durante las vacaciones de primavera del año en que hacía segundo.
Aquella noche lloviznaba y podía olerse ese aroma salobre que deja la lluvia en los pueblos de mar. Yo estaba en mi cuarto, desconsolada. Acababa de morir mi abuelo. Como había vivido en su casa hasta los cinco años, era la niña de sus ojos. Cuando mi madre y yo nos mudamos al hostal Yamamoto, seguimos viendo a mis abuelos con frecuencia y también nos escribíamos. Aquel día falté al entrenamiento y me había quedado en casa, incapaz de hacer otra cosa que sentarme en el suelo, apoyada en la cama, y llorar hasta hinchárseme los ojos. Mi madre se acercó a la puerta de la habitación para avisarme de que Tsugumi me llamaba por teléfono, pero le pedí que le dijera que no estaba. No me sentía con fuerzas para atender su llamada. Mi madre, que sabía muy bien cómo era Tsugumi, lo comprendió y se fue. Volví a sentarme en el suelo y me quedé adormilada hojeando una revista. Al rato oí acercarse unas zapatillas por el pasillo. Justo cuando levantaba la cabeza, la puerta corredera se deslizó ligeramente y apareció Tsugumi, jadeando y calada hasta los huesos.
De la capucha del impermeable le corrían, una tras otra, unas gotas transparentes que iban cayendo sobre el tatami.
–Maria –me dijo con un hilo de voz y los ojos muy abiertos.
–¿Qué quieres?
Vi, aún medio dormida, su expresión angustiada.
–¡Despierta! –insistió–. ¡Mira esto! ¡No te lo vas a creer!
Con sumo cuidado, sacó un papel del bolsillo del impermeable y me lo alargó. Yo lo cogí con una mano, distraídamente, convencida de que exageraba, pero al examinarlo me sentí como si alguien me hubiera empujado bajo la potente luz de un foco.
No cabía duda: aquellos trazos firmes en semicursiva eran del abuelo, y la carta empezaba como todas las que me había escrito.
«Maria, tesoro:
»Adiós.
»Cuida de la abuela, de tu padre y de tu madre. Espero que de mayor seas una mujer admirable, digna del nombre que llevas.
»Ryuzo»
Me quedé atónita y sentí una punzada en el pecho al recordar a mi abuelo sentado bien recto ante su escritorio.
–¿De dónde la has sacado? –quise saber, ansiosa.
–No te lo creerás. ¡Del buzón encantado!
–¿Qué dices? –De repente me vino a la memoria la caja olvidada.
Tsugumi habló entonces en un susurro:
–Como tengo la muerte más cerca que cualquiera de vosotros, percibo estas cosas. He soñado con el abuelo. He abierto los ojos, pero seguía allí, como si quisiera decirme algo. Cuando era pequeña, me compraba muchas cosas, y yo le estoy muy agradecida. Tú también salías en el sueño y el abuelo quería hablar contigo, ya sabes que ti te quería mucho. Entonces, de pronto, se me ha ocurrido ir a mirar en el buzón, y ya lo ves... ¿Alguna vez le hablaste de nuestro juego?
–No –negué con la cabeza–. Creo que no.
–¡Pues qué miedo! –soltó. Y añadió, en un tono algo más solemne–: Ahora sí que es un buzón encantado.
Juntó las manos sobre el pecho y cerró los ojos, sin duda recordando su carrera hasta el buzón bajo la lluvia. Fuera aún lloviznaba. En aquel momento sentí que me apartaba de la realidad y entraba en la noche de Tsugumi. Me envolvió una calma agradable e incierta, y todo lo que había sucedido hasta entonces, la vida, la muerte, giró en una espiral de misterio y se dirigió hacia los dominios de otro mundo.
–¿Qué hacemos, Maria? –me preguntó en un susurro, como si hablar le costara gran esfuerzo, y clavándome la mirada. Estaba muy pálida.
–Pues de momento... –comencé, llena de resolución, y me di cuenta de que ella estaba abatida, como demasiado débil para asimilar la magnitud de lo ocurrido–, de momento no le diremos nada a nadie. Será mejor que vuelvas a casa, te metas en la cama y te quedes allí bien arropada. Estás empapada y, si no te cuidas, mañana tendrás fiebre. Cámbiate ahora mismo la ropa; ya hablaremos de esto mañana o pasado mañana.
–De acuerdo –dijo al levantarse–. Me voy.
–Gracias, Tsugumi –le dije cuando ella ya salía de la habitación.
–De nada –contestó sin darse la vuelta y se fue, dejando la puerta abierta.
Yo me quedé sentada en el suelo, leyendo la carta una y otra vez. Mis lágrimas resbalaban sobre la alfombra y me invadió la dulce emoción de las mañanas de Navidad, cuando el abuelo me despertaba para decirme que Papá Noel me había dejado un regalo y yo me encontraba un paquete junto a la almohada. Cuanto más releía la carta, más lloraba. Me desplomé sobre ella y me abandoné al llanto.
Quizás fui un poco pánfila.
Y eso que, conociendo a Tsugumi, al principio aquello me había olido a chamusquina.
Pero aquellos trazos. Aquellos caracteres. Aquel encabezamiento que el abuelo sólo empleaba conmigo: «Maria, tesoro». Tsugumi empapada, su mirada insistente, su tono de voz. Y el hecho de que pareciera referirse en serio a aquello que siempre decía con sorna: «Como tengo la muerte más cerca que cualquiera de vosotros...». La verdad es que me dio gato por liebre.
Descubrí su jugarreta al día siguiente.
Fui a verla al mediodía, para hablar con más calma sobre la carta, pero no estaba. Subí a esperarla a su cuarto y, al rato, entró Yoko con una taza de té.
–Tsugumi está en el hospital –me dijo apenada.
Yoko era bajita y rechoncha y siempre hablaba con suavidad, como si cantara. Aunque Tsugumi le jugaba muy malas pasadas, nunca se molestaba; como mucho, se quedaba un poco triste. Cuando estaba con ella, me sentía muy pequeña. Tsugumi solía decir que aquella inútil no podía ser su hermana, pero yo le tenía mucho cariño y la respetaba. A pesar de que era imposible convivir con Tsugumi sin estar de ella hasta la coronilla, Yoko siempre tenía una sonrisa en los labios. Era un ángel.
–¿Ha empeorado? –pregunté angustiada. Me preocupaba la salida bajo la lluvia; no podía haberle hecho ningún bien.
–Bueno... Es que últimamente estaba obcecada con la caligrafía, y ayer tenía algo de...
–¡¿Qué?! –exclamé.
Mientras Yoko me miraba sorprendida, me volví hacia la estantería que había sobre el escritorio y allí estaba el dichoso libro: Cuaderno de caligrafía semicursiva.
También había un montón de hojas de papel, algunos frascos de tinta, una piedra, varios pinceles finos y, para colmo, una carta del abuelo que a todas luces había robado de mi habitación.
Más que enfadarme, me quedé atónita.
¿Por qué demonios tenía que hacer algo así? No podía creer que alguien que apenas cogía el pincel hubiera puesto todo ese empeño en escribir una carta con tan buena letra. ¿De dónde había sacado las fuerzas? ¿De qué le había servido?
El sol de primavera inundaba la habitación. Me volví hacia la ventana, todavía confusa, y me quedé ensimismada contemplando el mar resplandeciente. En el instante en que Yoko abría la boca para preguntarme qué me pasaba, llegó Tsugumi.
Entró tambaleándose en la habitación, apoyada en la tía Masako y con el rostro encendido de fiebre, pero al ver mi expresión, me dijo sonriendo:
–¿Qué? ¿Ya me has pillado?
Roja de rabia y de vergüenza, me levanté y le di un fuerte empujón.
–¡Ma... Maria! –se sorprendió Yoko.
Tsugumi se estampó contra la puerta corredera, la hizo caer y dio con sus huesos en la pared.
–Maria, Tsugumi no se... –intentó decir la tía Masako, pero, cabeceando y con los ojos llenos de lágrimas, la interrumpí.
–¡Callad! –grité, y miré desafiante a Tsugumi.
Incluso ella se quedó sin palabras al verme tan furiosa. Era la primera vez que alguien la empujaba así.
–Si vas a pasarte la vida maquinando estas porquerías –dije lanzando el Cuaderno de caligrafía semicursiva contra el tatami–, por mí te puedes morir ahora mismo. Ya te apañarás.
En ese momento, Tsugumi debió de entender que, si no reaccionaba, yo nunca querría saber nada más de ella, y estaba en lo cierto. Desde la misma posición en la que había caído, me sostuvo una mirada clara. Y entonces pronunció en un murmullo algo que no había dicho jamás en la vida, por muy gorda que la hubiera armado y por mucho que se le hubiese insistido:
–Lo siento, Maria.
La tía Masako y Yoko se quedaron de piedra, y yo aún más. Las tres guardamos silencio, conteniendo la respiración. Era asombroso: Tsugumi se había disculpado... Nos quedamos petrificadas, bañadas por los rayos de sol que entraban por la ventana. Sólo se oía el lejano rumor del viento, que soplaba entre las calles del pueblo.
De repente, Tsugumi, que ya no podía aguantarse la risa, dejó escapar un bufido.
–¿Cómo puedes ser tan crédula, Maria? –añadió retorciéndose por el suelo–. Piensa un poco, anda. ¿Cómo te iba a escribir una carta un muerto? ¡Mira que eres boba!
Y estalló en carcajadas.
Entonces yo también rompí a reír.
–Me rindo –le dije, ruborizándome.
Al cabo, y sin dejar de reírnos como dos tontas, les contamos a la tía Masako y a Yoko, que nos miraban intrigadas, lo que había ocurrido la noche anterior.
Para bien o para mal, Tsugumi y yo nos hicimos amigas de verdad a raíz de este incidente.